Filosofía de la Longevidad

El pasado mes de abril de 2021 recibí un regalo anunciado de Ediciones Siruela, el ensayo Un instante eterno. Filosofía de la longevidad del escritor Pascal Bruckner. Se trataba de la esperada traducción al castellano, a cargo de Jenaro Talens, de Une brève éternité (Editions Grasset & Fasquelle, 2019). El ejemplar, que tan generosamente me enviaba Antonio Basanta Reyes (consejero de Editorial Siruela y colaborador del CENIE), pertenecía ya a la segunda edición, lanzada en el mes de marzo de 2021, apenas un par de semanas después de la publicación de la primera, agotada casi desde el mismo instante en que vio la luz. Iba acompañado de una entrañable carta en la que Basanta reconocía que no había podido evitar pensar en mí al leer el manuscrito. Estos pequeños detalles hacen salivar a cualquier ávido devorador de libros. Me comprometí a escribir una reseña a modo de agradecimiento y aquí está, por fin. Llega con un inmerecido retraso, pero a tiempo para conmemorar la visita de Bruckner a España el próximo 10 de noviembre, cuando presentará su filosofía de la longevidad en las “Conversaciones en Salamanca” que organiza el CENIE, con la colaboración de la FGUSAL, el Interreg y el Programa para una Sociedad Longeva.
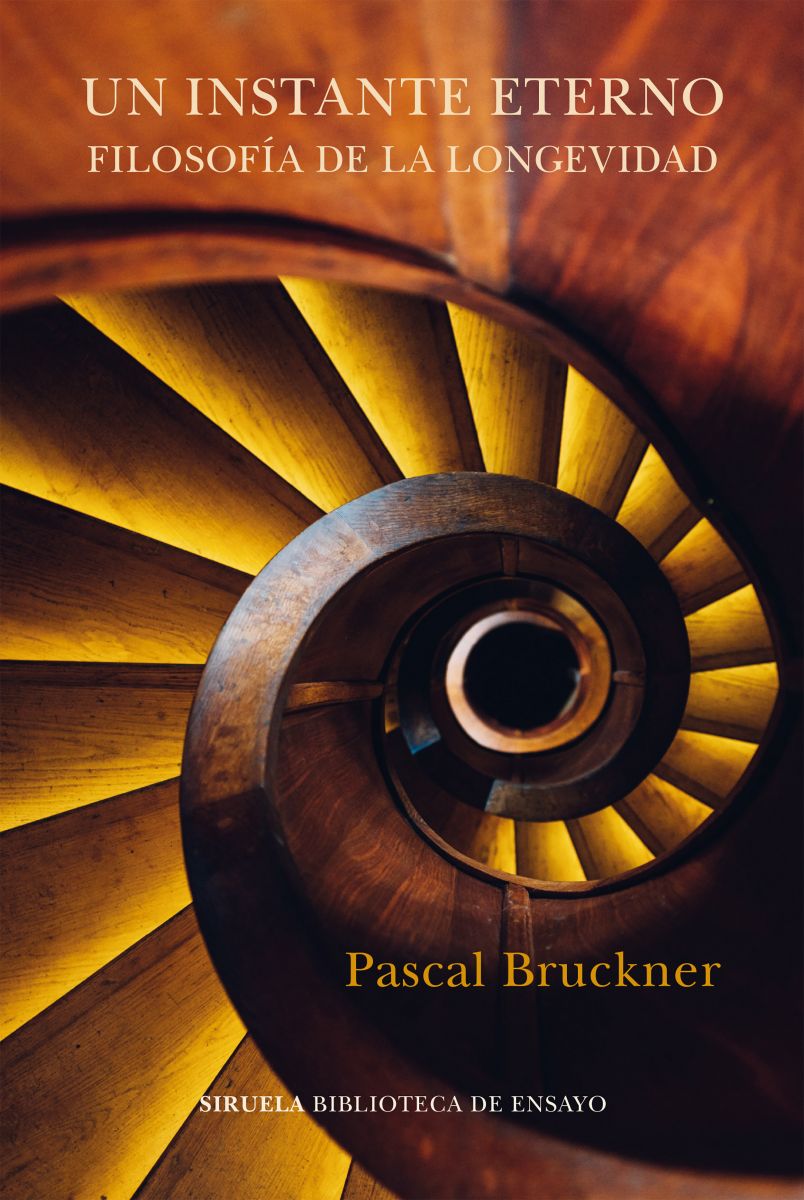
A muchos les molesta que en una reseña de libro se recree en la semblanza de su autor. En este caso, resultaría imposible comprender la naturaleza de Un instante eterno, “autobiografía intelectual y, al mismo tiempo, un manifiesto” (p. 18), sin llevar a cabo este ejercicio, aunque sea de forma muy breve. Pascal Bruckner es un escritor parisino de setenta y dos años, educado en la Sorbona y la Diderot, bajo la supervisión del filósofo y musicólogo Vladimir Jankelevitch —a quien dedica el libro— y del semiólogo Roland Barthes, respectivamente. La obra que me dispongo a diseccionar es la última de una prolífica producción que inició a mediados de la década de los setenta. Bruckner ha traído al mundo cerca de una treintena de ensayos, novelas y relatos de ficción y no ficción, y algunas de sus creaciones se han adaptado al teatro y al cine (véase Lunas de hiel, convertida por Roman Polanski en 1992). Cuando publicó Un instante eterno tenía alrededor de setenta años.
La edad parece importar si se trata de introducir un libro que versa sobre cómo hacer que la vida siga mereciendo la pena después de los cincuenta, ahora que somos —y seremos— viejos más tiempo, gracias a la ciencia y a la medicina. Bruckner está en el momento perfecto para dar respuesta a esta pregunta. Sin embargo, no es su edad lo que lo coloca en esa posición, sino su filosofía para practicar la muerte. Sí, Un instante eterno es uno de esos libros de filosofía para practicar la muerte. La cita con la que abre el ensayo, de Bertolt Brecht, es una declaración de intenciones desde el principio: “Se debe tener más miedo a una vida mala que a la muerte”. Los antiguos decían que la filosofía servía para alejarnos del mundo sensible y material y acercarnos, todavía en vida, lo máximo posible al mundo inteligible, al más allá, perdiendo el miedo a trascender la carne, el temor a que se avecine el final de la existencia conocida. Bruckner está practicando la muerte al escribir su ensayo filosófico y nos invita a nosotros, los lectores, a acompañarle en esta aventura para aprender a valorar la vida a través de la conciencia de su necesaria cesación, incluso —o, sobre todo— en el momento previo al último adiós.
No debemos preocuparnos por morir, sino por morir en vida; un riesgo que la nueva longevidad ha puesto sobre la palestra. Todos reclamamos —ingenuamente— un cierto sentido a la vida para que merezca la pena ser vivida. Por ello, estamos siempre gestando y explorando nuevos proyectos, reinventando el camino sobre el que avanzamos y retrocedemos, virando de rumbo en mitad de la navegación, zozobrando entre ideas que están en las antípodas, reinventándonos, renaciendo. Sabemos lo que necesitamos para sentirnos bien, esto es, evitar el estancamiento, que es ajeno a nuestro ser nómada, mantener el equilibrio entre el carpe diem y el plan de futuro y burlar al aburrimiento. Sin embargo, a menudo nos privamos, por motivos de lo más absurdo, de ese derecho adquirido a resurgir y a sentirnos bien en el naufragio. Bruckner no descifra por qué hacemos esto, por qué nos boicoteamos. Quizá esta práctica responda al mismo propósito de ahuyentar el insoportable exceso de quietud y la sobreadaptación. Lo que sí hace es mostrar —y desmontar— algunos de los clichés y prejuicios con los que nos ponemos barreras a la hora de dotar de sentido la existencia.
Los peores están relacionados con lo que se espera de cada periodo de edad, los que dan lugar a los edadismos. Bruckner los conoce bien: el del hombre mayor que se presupone demasiado viejo para probar un cambio de look, el de la mujer asaltacunas que anda experimentando los placeres carnales con un chiquillo treinta años menor que ella, el del joven que actúa como un sexagenario, todo el día apalancado, en lugar de estar explotando al máximo la vida… Todos somos discriminados por razón de edad en un momento u otro, pero quienes más sufren son especialmente aquellos a los que la sociedad del culto a la juventud intenta privar de deseos y proyectos al haber alcanzado la vejez.
La vejez tiene sus propias limitaciones, como cualquier etapa vital, sobrevenidas, en su caso, sobre todo, por cuestiones de salud —“el cuerpo manda” (p. 34)—. Pero la mayoría de ellas son autoimpuestas y alimentadas por la sociedad, que no acepta “la senilidad, la pérdida de fuerza y la dependencia” (p. 32) como parte natural del ciclo vital. No se tolera que las ganas de vivir persistan a medida que se envejece y se aproxima el —cada vez más lejano— final. Por ejemplo, asimilamos la vejez a un periodo de descanso, de contemplación, de recompensa, de pasividad. Este es un estereotipo completamente falso. ¿Quién quiere reposar cuando se puede hacer la revolución? ¿Acaso es incompatible la observación de lo que acontece con la participación en su trascurso? ¿Qué clase de gratificación es aquella que pone punto final a nuestra andanza y nos fuerza a ser testigos distantes del declive de nuestra carne? Las “razones para vivir a los 50, 60 o 70 [son] exactamente las mismas que a los 20, 30 o 40” (p. 66), explica Bruckner.
Otro punto de inflexión recae en el delicado asunto de la jubilación. Más allá de que sea insostenible, en términos económicos, mantener el sistema de pensiones actual en una sociedad en la que el tiempo de trabajo está próximo a equipararse al tiempo de retiro, no se entiende por qué se condena a los mayores a “la pesadilla de la ociosidad obligatoria” (p. 42), cuando muchos de ellos desean seguir trabajando hasta que el cuerpo lo permita. Esto es algo que, como ya conté una vez, no tiene ni pies ni cabeza. Parece como si quisiese castigarse a aquellos que, después de cierta edad, todavía conservan las ganas de comerse el mundo y de demostrar su valía, solo por causa de su envoltorio o su fecha de nacimiento. ¿Por qué prohibir el acto de resucitar en nuevos proyectos profesionales?
Lo mismo sucede con otro de los elementos clave que dotan la vida de sentido: las relaciones amorosas y sexuales. Bruckner se queja, con razón, acerca de lo mal visto que está en nuestra sociedad el rehacer la vida a determinadas edades, especialmente si lleva a cabo con personas mucho más jóvenes, y más aún si quien protagoniza el escarnio es una mujer. ¿Por qué nos privamos de la opción de florecer en una eventual unión sentimental a una edad avanzada? Limitar la expresión de Eros y Ágape en la vejez es, en palabras de Bruckner, dejar ganar la partida a Tánatos. Es un suicidio. ¡Nos estamos matando!
“El último capítulo de un libro puede ser tan emocionante como los precedentes” (p. 29), escribe Bruckner. De hecho, debe serlo, tiene que serlo, sobre todo si va a durar tantas páginas. Pero si nos arrebatamos la posibilidad de continuar viviendo una vida plena, al final lo que resta es una amalgama de años vacíos, marcados por el tedio, la desgana, la desilusión y la frustración, la soledad y la sensación de inutilidad, la muerte en vida. Aunque a muchos nos quede tiempo aún para llegar a la vejez, no querremos que el último capítulo destroce el libro que tanto nos ha costado escribir. Algunas cosas han de cambiar entonces. Como punto de partida, Bruckner recomienda “renunciar […] al imperativo que equipara la edad con la extinción gradual de nuestros deseos” y que contribuye “al empobrecimiento de la existencia” (p. 38).
Si “tenemos las mismas emociones, las mismas penas, las mismas aspiraciones locas” (p. 101) en todo tiempo, ¿por qué, en lugar de desarticular las prohibiciones y los prejuicios, nos esforzamos al máximo por encajar en ese canon de belleza y actitud juvenil, sometiéndonos a sucesivas operaciones y olvidándonos de disfrutar de la vida por alargar la juventud unos pocos segundos más? Este tipo de proyectos que pugnan por alcanzar la vida eterna están viciados desde todo punto y no hacen sino contribuir de manera desmedida a la patologización del envejecimiento. Se sustentan sobre una estrategia enfermiza de evitación, en lugar de en una responsable y realista de afrontamiento. Lo que ha de tratarse, advierte Bruckner, es de dejar de perseguir “la muerte de la muerte” (p. 167), para empezar así a esquivar la muerte en vida.
El libro de Bruckner no solo analiza la realidad presente, sino que propone fórmulas para el envejecimiento saludable. Hay que “envejecer sin permitir que el corazón envejezca, manteniendo el gusto por el mundo, por los placeres, evitando la doble trampa de la introspección preocupada y el disgusto”, dejando que el niño que está dentro nos ponga “en una posición de asombro ante la vida petrificada y fosilizada” (p. 86); “tienes que seguir subiendo como si el ascenso no fuera a detenerse nunca” (p. 90); “¡ahora; es ahora o nunca!” (p. 139). Pero estas recetas no son solo para el colectivo de más de cincuenta: nos enseñan a todos, jóvenes y viejos, una valiosa lección sobre la importancia de envejecer, de forma continua, teniendo proyectos e ilusiones, reconociendo las posibilidades a nuestro alcance y manteniendo la capacidad de sorprendernos ante el milagro de estar vivos, a pesar de los obstáculos propios de cada edad —o precisamente a propósito de ellos—.
La vejez prolongada es el destino que nos espera a muchos de nosotros, “ya no es solo la suerte de unos pocos supervivientes, sino que ahora es el futuro de una gran parte de la humanidad” (p. 25). Estamos todos en el mismo barco. Los que han envejecido son la representación del puerto en el que, con suerte, echaremos el ancla alguna vez. Como conclusión a esta lectura, me quedo con que el contacto intergeneracional puede ser la clave para mitigar el efecto de los prejuicios asentados en nuestra educación y tradición cultural, que impiden el envejecimiento pleno y en libertad. Cargado hasta la extenuación de referencias filosóficas y literarias de todos los tiempos, Un instante eterno nos hace más fuertes frente a un tipo de vulnerabilidad de la que nadie está exento —da igual la edad o el estatus—: la caída en el sinsentido. Si Bruckner es fiel a aquello que predica, cabe esperar, por fortuna, que esta no sea su última publicación.









